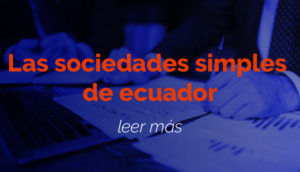La sociedad por acciones simplificada (SAS), creada por ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor (LACE), fue concebida como una sociedad a medida, que cuestiona la imperatividad difusa del régimen de la LGS, dando prioridad al principio de la autonomía de la libertad contractual en el diseño del instrumento constitutivo, adaptándose a los intereses de los socios y a las necesidades del negocio societario.
Es necesario, por tanto, revisar la imposición de ortodoxias tales como las del art. 13 LGS, que desatienden el alcance que, tanto a beneficios como riesgos, voluntariamente asignan las partes al momento de contratar. Nada impide que los beneficios se distribuyan de forma desigual, o que no se distribuyan entre los socios, en tanto no exista abuso, lo cual debe merituarse según las circunstancias del caso y la calidad de las personas involucradas, por lo que no resultan aplicables con carácter general las reglas objetivas universales. En este sentido, las prohibiciones arregladas en el art. 13 LGS, establecidas sobre la idea apriorística de que algo esta mal, incluso resultan contrarias a los propósitos de la LACE, por cuanto:
i.-) suponen una inescalable capitis diminutio al momento de contratar, de al menos alguno de los socios, y que solo quedará en evidencia confrontada a la conducta posterior de los socios no afectados. Esta noción se origina en la presunción -paternalista- de que legislador está en mejores condiciones que las partes para dictar reglas adecuadas a sus intereses, o más eficientes para el funcionamiento de sus negocios.
ii.-) la idea de que las prohibiciones del art. 13 LGS preservan el principio distributivo arbitrado en el art. 1 LGS, resguardan una insalvable vocación del contrato social de observar la igualdad y equilibrio entre los socios como elemento esencial, resulta falsa. La materia del art. 13 LGS no involucra el orden público, y su aludida imperatividad respecto de los tipos previstos en la LGS no aplica derechamente para la SAS. Su normativa se ocupa de cuestiones vinculadas al interés patrimonial particular de los socios, por tanto de materia -derechos- disponible. Y aún cuando se consideraran imperativas, su aplicación cede en caso de existir en el instrumento constitutivo disposiciones voluntarias en sentido contrario, en razón de la integración de los arts. 33, 35 y 36 LACE
iii.-) no se trata de afirmaciones irrevisables, por el contrario, las razones que les dieron origen han cambiado –lo que es connatural al derecho mercantil-, así como su antes difundida aceptación. La evaluación respecto de la exorbitancia de las cláusulas contractuales que fijen el régimen de ganancias y pérdidas –su rango leonino- debe ser efectuada en el contexto de la negociación que las antecede y con la prudencia de quien evalúa la materia ex post. La cuestión ha sido, en mayor o menor medida, revisada y reformulada atendiendo épocas y circunstancias, habiendo adquirido en algunas regiones un equívoco carácter dogmático, principalmente en la segunda mitad del siglo XX. No obstante, desde principios de dicho siglo visiones más realistas ya llevaban a considerar los llamados pactos leoninos atendiendo las reales exigencias de la vida económica y “que llevan diferenciar el valor de los hombres y el de los bienes que poseen”. Así, “la obligación de participación en las perdidas […] puede ser eliminada de la intención de entrar [en el instrumento constitutivo], sin que porque esto desaparezca en todo o por todo la sociedad”. Incluso la anteriormente incontrastada noción inicial de que la sociedad es una comunidad de ganancias y pérdidas, en la que se basan previsiones como las del art. 13 LGS, ha dado lugar a reinterpretaciones.
Extractado de “Sobre la autonomía de la voluntad como eje del nuevo sistema societario”, Balbín S., en RDCO, 1-2020 (sus notas al pie han sido suprimidas)